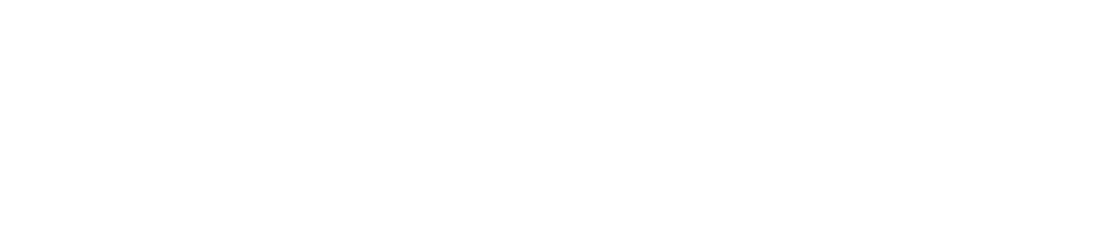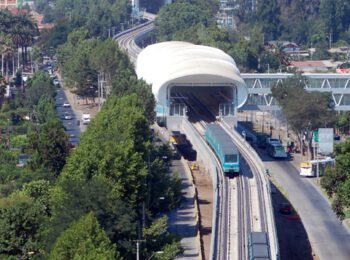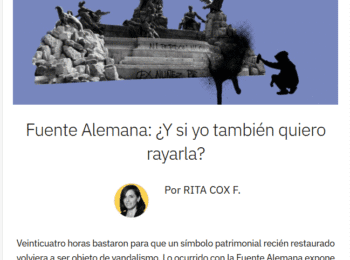En columnas publicadas en Diario Sustentable y La Estrella de Chiloé, el académico José Luis Romero analiza la incorporación de dos nuevos Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) en Chile y releva el rol decisivo de la articulación territorial, la participación multiactor y el conocimiento ancestral en estos procesos de conservación.
La reciente incorporación del sistema de ganadería camélida y agricultura altoandina y del sistema ancestral de la cordillera Pehuenche a los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM), reconocimientos otorgados por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y que se suman a la declaratoria del archipiélago de Chiloé en 2011, motivó dos columnas del profesor José Luis Romero publicadas en Diario Sustentable y en La Estrella de Chiloé. En ambos textos, el académico del IEUT UC destaca que estas designaciones no son hechos aislados, sino el resultado de años de articulación territorial, trabajo técnico y participación multiactor iniciados en 2018, además del aporte fundamental de las comunidades aymara, quechua, licanantay y mapuche-pehuenche cuyo conocimiento ancestral ha permitido la vigencia de estos sistemas. Desde esta experiencia, Romero reflexiona sobre los desafíos actuales de la conservación y sobre la importancia de fortalecer procesos participativos y de gobernanza que otorguen sostenibilidad y legitimidad a los territorios rurales del país.
Ninguna iniciativa de conservación es sostenible sin participación efectiva y articulación territorial: la movilización de voluntades es tan importante como el mandato institucional



Articulación territorial: factor clave de los nuevos sitios de patrimonio agrícola mundial en Chile
Diario Sustentable 20 Noviembre, 2025

Hace pocos días, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) anunció la incorporación de dos nuevos sitios en Chile a los Sistemas Importantes del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM): el sistema de ganadería camélida y agricultura altoandina, y el sistema ancestral de la cordillera Pehuenche. Con ellos, nuestro país suma tres sitios SIPAM, cuya primera declaratoria fue para el archipiélago de Chiloé en 2011 como uno de los seis pilotos mundiales. A la fecha, FAO ha declarado 104 sitios en 29 países, 11 de estos en América Latina.
Este reconocimiento no es un acto aislado, sino el resultado de años de trabajo técnico y articulación territorial. La adjudicación de Chiloé tomó nueve años de colaboración entre agricultores, autoridades y organizaciones locales, mientras que los dos nuevos sitios comenzaron sus procesos en 2018 en el marco de la Política Nacional de Desarrollo Rural. Detrás de cada SIPAM hay una gobernanza colaborativa, no exenta de dificultades, que integra gobiernos regionales, municipios, pueblos indígenas, sociedad civil, actores privados y ministerios sectoriales, con un objetivo común: la conservación dinámica, que asegura que estos sistemas sigan evolucionando y aportando al desarrollo local, la acción climática y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
A propósito de la controversia que desató la definición de sitios prioritarios en el marco de la Ley 21.600, quisiera reflexionar sobre la relevancia de integrar a todos los actores involucrados en este tipo de procesos. El debate reciente ilustra un punto más amplio: la necesidad de procesos participativos y articulación territorial para que cualquier iniciativa de conservación sea efectiva. En mi experiencia en política pública no solo basta el mandato, sino que es condición necesaria la movilización de voluntades para que estos actos no queden vacíos, sobre todo cuando hemos carecido de una mirada de planificación de largo plazo que integre los elementos que se buscan salvaguardar.
Un propósito compartido no solo hace factible la ejecución de la política, sino que además promueve la cohesión social, la valoración de los distintos tipos de capital del territorio y el reconocimiento de la relación de sus habitantes con él, tanto colectiva como individualmente. Dotar estos proyectos de participación efectiva es fundamental, para esto SIPAM por ejemplo cuenta con mesas multiactor, planes integrados, convenios de colaboración, giras para intercambio de experiencias e indicadores compartidos.
Por último, es importante destacar que este reconocimiento mundial otorgado por FAO ha sido posible gracias, principalmente, a los pueblos aymara, quechua, licanantay y mapuche-pehuenche, quienes con su conocimiento ancestral han dado origen a estos sistemas en entornos tanto complejos como únicos, mediante una gestión ingeniosa, adaptativa y resiliente de los recursos naturales que ha sido ampliamente integrada en el diseño de los distintos sitios. Gran parte del valor de los SIPAM no está en la declaratoria, sino en la capacidad de seguir articulando estos sistemas, para que sigan vivos aportando a la conservación y el desarrollo.


Fuentes: