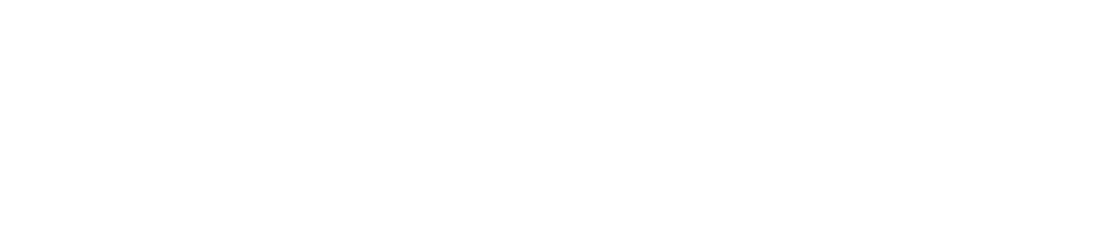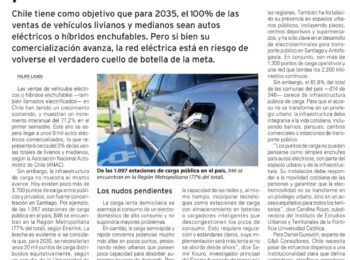El crecimiento sostenido de los campamentos en Chile y los desafíos que plantea la crisis habitacional fueron analizados en un reportaje de Emol Social Facts, que recoge la voz de autoridades y especialistas.
En la nota, el académico del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales UC, Javier Ruiz-Tagle, entrega una mirada crítica sobre las causas estructurales del fenómeno y la dificultad de frenarlo pese al aumento de la construcción de viviendas sociales en los últimos años. Te invitamos a leer la publicación completa aquí:
Emol Social Facts
Campamentos en Chile y sus desafíos: Una radiografía de la situación actual con foco en los datos
Expertos y autoridades advierten que la falta de suelo urbano, la inactividad estatal y la presión inmobiliaria están alimentando un fenómeno que ya alcanza cifras históricas.
Andrea Cova Moore | 22 de agosto de 2025
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) instruyó al Serviu de Valparaíso a ejecutar la demolición de la toma levantada en los terrenos de la familia Correa, en Quilpué. En la resolución exenta 1.149, el documento establece que el Serviu “demolerá o, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 9º de la Ley Orgánica Constitucional General de Bases de la Administración del Estado, contratará las obras de demolición respecto de los inmuebles construidos irregularmente ya singularizados en dicho acto”.
La orden se refiere a las viviendas construidas de manera ilegal en esos terrenos y reabre la discusión sobre el crecimiento sostenido de los campamentos a nivel nacional, así como la profundidad del déficit habitacional. Según el Catastro Nacional de Campamentos 2024-2025 de TECHO-Chile, actualmente existen 120.584 familias viviendo en asentamientos de este tipo.
El mismo estudio identificó 1.428 campamentos distribuidos en todo el territorio, la cifra más alta desde 1996. El dato representa un aumento del 10,6% respecto de la medición anterior, lo que equivale a la incorporación de más de 6.000 nuevas familias en el período comprendido entre 2023 y 2025.
Además, la investigación reveló que el 35% de las familias en campamentos lleva más de 14 años esperando una solución definitiva, un panorama que los investigadores califican como “alarmante”.
Desde el Minvu señalaron que la evolución de los campamentos muestra un incremento evidente entre 2017 y 2020, tanto en número como en población. A juicio de la cartera, ese aumento responde a factores como la masificación de la inmigración, el impacto de la pandemia, el alza de precios de los terrenos y el encarecimiento de la vivienda en relación con los ingresos. Todo ello, agregaron, “hicieron insuficiente la política habitacional para enfrentar este fenómeno”.
Respecto de Valparaíso, el ministerio puntualizó que la situación es más compleja que en otras regiones debido a los incendios que han afectado a la zona en los últimos años. “En general en el país hay un problema con la disponibilidad de suelos para atender las demandas de las familias de menores ingresos, pero en el Gran Valparaíso este tema es crítico, más que en el resto del país”, advirtieron. La cartera recalcó que las obras necesarias para responder a la magnitud del problema implican una inversión “de cientos de miles de millones de pesos”.
Factores del aumento
Javier Ruiz-Tagle, profesor del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Universidad Católica, explicó que los campamentos llevan años en ascenso y que su crecimiento se aceleró con el estallido social y la pandemia. Aunque en la actualidad la expansión continúa, aseguró que es menos vertiginosa porque se han levantado más viviendas sociales en comparación con años anteriores.
En sus palabras, “hoy se construyen cerca de 65.000 viviendas sociales por año, lo que ha permitido descomprimir en parte la presión. Sin embargo, la deuda habitacional acumulada por décadas sigue siendo tan grande que resulta difícil frenar la proliferación de campamentos”.

Por su parte, Jeanette Bruna, académica de Arquitectura de la Universidad San Sebastián y magíster en vivienda y desarrollo de proyectos inmobiliarios, destacó que la demolición es una medida que busca sancionar construcciones levantadas sin autorización, sin importar si están emplazadas en terrenos propios o usurpados. En sus palabras, es deber de la autoridad ordenar y ejecutar demoliciones para restablecer la legalidad y asegurar que el desarrollo urbano respete la planificación.
No obstante, la académica advirtió que la respuesta estatal frente a construcciones ilegales en sitios tomados suele ser lenta o inexistente. Esa inacción, enfatizó, transmite la señal de que en Chile no se sancionan estas prácticas, lo que fomenta tanto la proliferación de tomas como el mercado negro inmobiliario. Bruna recordó que muchas familias vulnerables caen en estafas al comprar terrenos en estas condiciones y terminan viviendo en asentamientos que no garantizan seguridad ni acceso a una vivienda adecuada.
“La crisis habitacional es, en sí misma, un detonante del surgimiento de nuevos campamentos. A esto se suma la falta de protocolos preventivos, la ausencia de persecución penal y la escasa coordinación intersectorial. Todo configura un escenario propicio para especuladores que aprovechan la necesidad de las familias”, subrayó.
Alternativas para enfrentar la crisis habitacional
Rodolfo Jiménez, presidente del Colegio de Arquitectos y académico de la Universidad de Santiago, indicó que Valparaíso refleja la tensión entre pobreza y presión inmobiliaria. A su juicio, el conflicto surge porque, mientras muchas familias necesitan dónde vivir, el suelo en áreas estratégicas es altamente demandado por las inmobiliarias. Según explicó, cuando el Estado ordena demoler o desalojar, se desencadenan tensiones sociales difíciles de resolver.
El arquitecto agregó que, en ciertos casos, se han impulsado fórmulas cooperativas para que las familias puedan comprar los terrenos, lo que abre debates sobre el derecho a la vivienda y los límites de la propiedad privada. “Hoy existen programas como el Plan de Emergencia Habitacional o las leyes que promueven integración social. También se han desarrollado iniciativas para frenar la especulación del suelo. Pero la magnitud del problema sigue superando los esfuerzos desplegados”, apuntó.
Desde el Minvu confirmaron que el Plan de Emergencia Habitacional es la principal herramienta con la que cuenta el Estado para enfrentar la crisis. Según datos oficiales, entre marzo de 2022 y julio de 2025 se han entregado 208.969 viviendas en el marco de este plan.
La cartera reconoció que, más allá de los recursos disponibles, el desafío central es alcanzar un acuerdo nacional en torno a la política habitacional. A juicio del ministerio, resulta clave fortalecer la institucionalidad y generar una legislación que permita incrementar la producción de viviendas, diversificar las formas de acceso y recuperar el rol de planificación.
Un punto central, añadieron, es establecer una regulación efectiva sobre el uso de suelo, tomando como referencia experiencias de países como Colombia, Brasil o España.