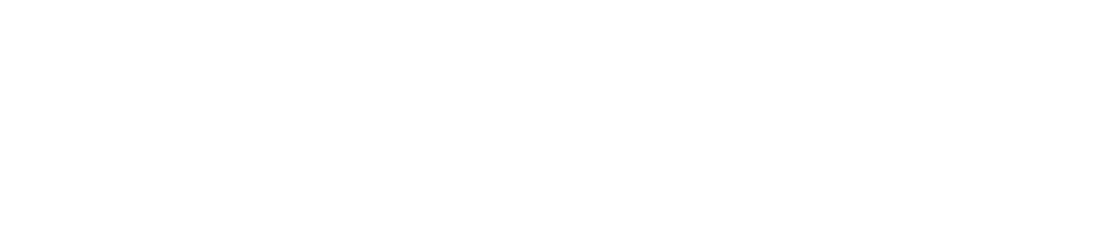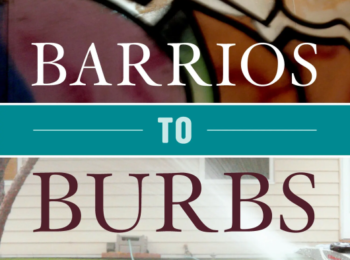A partir de un estudio del COES este artículo explica por qué el ascenso de las mujeres puede ser más beneficioso para la sociedad que el de los hombres; por qué a pesar de que hemos invertido mucho en la educación de la siguiente generación, no es claro que ellos vivan mejor que nosotros; y cómo se puede construir un edificio firme aun cuando el primer piso sea muy débil.
Piense en su vida cuando tenía 14 años y compare a sus padres con la persona que usted es hoy ¿Tiene mejor formación que ellos? ¿Siente que los ha superado social y económicamente? Ese ejercicio les propuso el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES a 1.500 personas de entre 30 y 70 años, en el marco de un estudio para medir las percepciones de chilenos y chilenas sobre su movilidad social y las barreras que han enfrentado. En la mayoría de los casos apareció una movilidad sorprendente, probablemente inédita en nuestra historia. También se observó una nube espesa en el horizonte, pero de eso vamos a hablar después, porque los encuestados son optimistas: todavía hay sol, todavía podemos felicitarnos de la vida que hemos conseguido a pulso y esperar que a nuestros hijos les vaya mejor, parecen decirnos (ver estudio “Movilidad social en Chile hoy: desafíos y barreras”).

Al hablar de la generación de sus padres, por ejemplo, el empleo que más se menciona es el de artesano y operario (18%) mientras que los encuestados se desempeñan como profesionales, científicos o intelectuales (25%). Esto muestra que “Chile ha avanzado fuertemente hacia una sociedad de servicios”, explicó en la presentación el investigador Modesto Gayo, uno de los autores del estudio.
Ese salto laboral es consecuencia de otro brinco aún más notable. Ayer el 50% de los jefes de hogar tenía educación media o menos (18% no había terminado la básica); hoy muy pocos abandonan la escuela antes de finalizarla y más del 40% tiene educación técnica o universitaria completa, o incluso más (5% ha hecho un magíster). Como dijo el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, uno de los comentadores del estudio, la educación de los chilenos se multiplicó por tres en el período. Esto ha permitido que la mayoría se mueva socialmente hacia arriba, lo que implica acceder a mejores trabajos que los padres y eventualmente recibir mejores retribuciones.
Un porcentaje no menor (12%) no solo escaló a las posiciones sociales adyacentes (por ejemplo, el hijo de un operario se transforma en jefe de operarios), sino que ha saltado aún más lejos (por ejemplo, cuando la hija de un obrero termina un doctorado). Los investigadores llaman a eso “movilidad de largo recorrido” y notablemente la mayor parte de las personas que lo han experimentado han sido mujeres.
Karina Delfino, alcaldesa reelecta de Quinta Normal, quien también comentó el estudio, ha visto buena parte de esa movilidad en su propia vida. Su familia pasó periodos viviendo como allegada y la educación básica la hizo en una escuela pública muy precaria donde el horizonte de las jóvenes era ser madres o empleadas con baja calificación. Sin embargo tuvo la fortuna de hacer la media en el Liceo 1 donde las oportunidades se ampliaban y el horizonte de las alumnas era ser profesionales.
-Me hace mucho sentido la comparación entre hijos y padres que realiza este estudio-, dijo Delfino en la presentación. La alcaldesa recordó lo importante que fue en su historia el énfasis familiar en estudiar, ese mantra que le repetía especialmente su madre.
-Ella me insistía en que el rigor y la educación construían un futuro mejor- explicó.
El salto social y profesional de las mujeres tiene un lado b: ellas son también las que más experimentan una movilidad descendente. Es decir, aunque son pocas las personas que se perciben en una posición peor que la de sus progenitores, la mayoría de ellas son mujeres.
Para María Luisa Méndez, una de las autoras del estudio del COES, este patrón más “polar” en la movilidad de las mujeres es un problema especialmente delicado, no solo para ellas sino para la sociedad. Esto porque “la movilidad ascendente de las mujeres reporta más beneficios sociales que el ascenso masculino”. La razón está no solo en que algunas son jefas de hogar, lo que implica que mejoran las posibilidades de hijas e hijos, sino también porque como hay menos mujeres en posiciones altas, la que sube se vuelve referente para las que vienen detrás: las hace sentir que se puede y que no estarán solas si lo logran.
–Las mujeres que ascienden generan una multiplicidad de cambios sociales, por lo que su salida del mercado laboral tiene costos más grandes de lo que creemos- dijo Méndez.
Agregó que esto no ha sido comprendido en muchos sectores de la sociedad para los cuales el lugar “natural” de las mujeres sigue siendo la casa. “En entrevistas que he hecho con profesionales de sectores medio y medio-alto, ellas me cuentan que sus parejas le dicen: “cuánto ganas tú y cuánto nos sale una nana”. El sistema todavía hace que las mujeres piensen si les conviene salir al mercado laboral, cuando el quedarse fuera no es solamente un asunto de costos de corto plazo, sino un retraso en la trayectoria laboral que impacta en la pérdida de contactos y en el deterioro de su posicionamiento.”
EL MÉRITO
El notable ascenso social que describe el estudio del COES ha estado lleno de desafíos. Por ejemplo, los hijos e hijas de empleados poco capacitados que han llegado a ser técnicos especializados o profesionales han hecho buena parte de su camino intuitivamente, sin redes ni consejos familiares, pues sus padres no entendían mucho del mundo que estaban explorando. Este no es un asunto menor pues mientras un obrero o una asesora del hogar tienen bastante claro qué deben hacer, “el profesional define su propia trayectoria: sabe hacer un conjunto de cosas, pero no tiene claro hasta dónde las puede llevar ni tampoco cómo “venderlas” bien. Los padres que no son profesionales no saben qué orientación dar; no hay una transmisión intergeneracional de conocimiento. Esto hace que la carrera del primer profesional de la familia tenga alta incertidumbre y que la persona pague muchos costos emocionales. Y si la retribución económica no es la que se espera, la presión se vuelve intolerable»- explica María Luisa Méndez.
Quienes han surgido desde la educación pública, además, han enfrentado la falta de recursos básicos. La alcaldesa Delfino lo ejemplificó con los baños: “cuando llegué a ser alcaldesa ningún baño funcionaba en nuestras escuelas; hoy tenemos la mitad de los baños funcionando”. Piensa que la movilidad ascendente ha implicado para las personas de las clases populares y medias lidiar con una multiplicidad agotadora de trabas cotidianas que generan malestar y que para las otras clases están resueltas.
Dado lo anterior no es extraño que cuando los encuestados por el COES reflexionan sobre su historia, valoren la meritocracia. El 92% atribuye su movilidad al trabajo duro y un 75% piensa que lo que estudió fue fundamental. Le dan menos relevancia a las situaciones que no controlan como la educación de la familia (58%), tener un apellido vinculado con empresas (45%) o el pertenecer a un pueblo originario, etc. En línea con lo anterior, un 67 % piensa que el Estado debe impulsar políticas redistributivas, pero más del 60 % está de acuerdo o muy de acuerdo con que el mérito debe definir la posición social de las personas. Un porcentaje similar respalda la idea de que un país que tiene movilidad es un país justo.
Briones destacó estos resultados: “Las condiciones adscritas son mucho menos relevantes de lo que uno suele pensar. Las variables que dependen de las personas, como la educación o el trabajo duro, son la clave”, dijo el exministro.
LAS MALAS NOTICIAS
Las expectativas positivas que tienen los chilenos y chilenas sobre la movilidad de sus hijos va contra corriente de las tendencias en el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo Bernie Sanders destacó recientemente que una de las causas de la derrota de Kamala Harris ante Donald Trump fue que no supo llevar alivio a las clases trabajadoras, cuyos hijos e hijas saben que no tendrán el estándar de vida de sus padres, a pesar de que probablemente tienen más preparación y -gracias a la tecnología- serán más productivos.
El lugar en donde ese futuro oscuro se está desplegando con claridad es en el acceso a la vivienda. La movilidad social implica, en parte, “moverse” a mejores barrios y eventualmente lograr ser propietario. Debido a los precios, sin embargo, los jóvenes demoran en independizarse y no encuentran lugares asequibles en las área centrales de las ciudades. La urbanista brasileña Raquel Rolnik dijo a TerceraDosis que debido al acaparamiento de viviendas que realiza “el complejo inmobiliario financiero”, es muy poco probable que quienes hoy tienen 25 años sean propietarios. Esto ha vuelto la vivienda un asunto explosivo en distintos lugares del planeta.
María Luisa Méndez afirma que, pese a las expectativas positivas que transmiten los encuestados por el COES, hay signos de que los chilenos estamos bastante conscientes de las incertidumbres que hay en el futuro. “No estamos en el punto de inflexión en que la gente diga que sus hijos e hijas va a estar peor, sin embargo la intensidad del optimismo ha bajado y se ha instalado un optimismo escéptico” dijo a TerceraDosis.
En la presentación de la encuesta, el exministro Briones fue más allá: “en los grupos más jóvenes la remuneración que reciben relativa a la de sus padres se ha revertido y eso es una fuente de frustración”, dijo citando trabajos de Claudio Sapelli.
Para el economista el problema que se nos viene es consecuencia de que las expectativas de movilidad son demasiado altas para las capacidades de las personas. Dicho de otro modo, el salto en educación por el que nos felicitamos en la primera parte de esta nota no sería suficiente para garantizar la movilidad futura. Un reciente estudio de la OCDE reafirma que aunque nos educamos mucho, las habilidades lectoras y matemáticas de la fuerza de trabajo chilena son comparativamente muy pobres.
Briones destacó que la causa de nuestra debilidad educativa está en que hemos priorizado la educación universitaria por sobre la formación inicial y básica.
-Cuanto usted tiene que solo uno de cada cinco chicos o chicas que rinden el SIMCE tiene las habilidades adecuadas en lecto-escritura y matemáticas, es evidente el problema. Y si uno hace doble clic sobre los sectores vulnerables, ve que allí uno de cada veinte tiene las competencias adecuadas. ¿Qué expectativas se pueden tener?
La conclusión para Briones es clara: “si uno tiene el primer piso de un edificio mal hecho, malamente puede construir el segundo y el tercero; y tenemos demasiada evidencia de que el primer piso está malo”.
La alcaldesa Delfino estuvo de acuerdo con la existencia de graves problemas en la educación básica pero destacó otro asunto que contradice la idea de que el problema de la movilidad dependa sólo de eso.
-A las ferias laborales que hacemos llegan una gran cantidad de jóvenes que ha pasado por centros de formación o universidades; y los trabajos que hay a su disposición no se condicen con lo que ellos saben ni con las remuneraciones que piden- explicó Delfino. Sostuvo que el sistema debe transformarse porque “cuando las personas que están teniendo una movilidad ascendente no tienen los puestos adecuados, las personas caen en la frustración, malestar y rabia”, dijo.
En esa misma línea el investigador Modesto Gayo hizo notar que, pese a las debilidades educativas, Chile ha generado una gran cantidad de capital humano avanzado. Y que si la economía no crea puestos y oportunidades adecuados para ellos, esas personas “van a tener que llevar a otros países parte la formación recibida aquí. Lamentablemente creo que el país no va a ser capaz de absorber la enrome cantidad de capital humano que está produciendo. A pesar de todo lo que tú has indicado (le dijo a Briones) este es un país que ha producido mucho capital intelectual”.
Un ejemplo de lo que señala Gayo es la compleja situación que viven tanto los doctorados nacionales como internacionales. Pese a que tenemos la menor proporción de doctorados de la OCDE, ni las universidades son capaces de absorber ese capital humano, ni estos académicos encuentran espacio en una economía enfocada en los servicios.
Estos elementos levantan una duda razonable sobre el argumento de Briones. ¿Realmente la nube que se asoma en el horizonte se debe a la mala formación inicial? ¿O hay un problema más estructural que hacer que nuestra economía no necesite a profesionales muy bien formados, aunque los hubiera por montones? ¿Cómo tener una intuición más clara del tipo de problema futuro que se asoma?

¿CUÁNTO IMPORTA EL PRIMER PISO?
Una buena investigación no solo aporta datos y análisis nuevos; también permite hacer preguntas más precisas y abrir debates sustantivos. La discusión que instala la encuesta del COES y que se refleja en las miradas del exministro y la alcaldesa sugieren que no hemos identificado todas las barreras que dificultan que quienes se preparan mejor reciban una mayor retribución.
Una forma de avanzar en ese terreno es recurrir a las investigaciones que examinan la relación entre educación y el crecimiento económico (asumiendo que la movilidad aumenta cuando un país prospera). Aunque lo que viene a continuación va contra el sentido común, hay bastante evidencia de que más inversión en educación no se asocia con más crecimiento.
El primero que puso una alerta sobre esto fue Lant Pritchett, un economista del Banco Mundial que comparó a los países en desarrollo buscando una correlación entre ambas variables y no encontró nada. Con sorpresa en 2001 tituló su artículo “¿Dónde se fue la educación?”. Desde entonces la evidencia se ha ido consolidado. En 2015 el economista Ricardo Hausmann (Harvard) escribió sin ambages “El mito de la educación” y sostuvo que “gigantescos aumentos en educación han tenido muy pequeños efectos en crecimiento y muchos de los países que más crecieron no se destacan como países que hayan invertido de manera especial en educación”.[1]
Ha-Joon Chang (Cambridge) en su libro superventas “23 cosas que no te cuentan sobre el capitalismo” da un ejemplo contundente en la misma dirección. En 1960 Taiwán tenía un 54% de alfabetización y Corea un 71%, mientras que Argentina los superaba a ambos con un 91%. Pese a esa posición desventajosa, ambas naciones asiáticas comenzaron a crecer, mientras que el mejor nivel educacional de nuestros vecinos no les permitió seguir entre los más ricos del mundo, posición que ostentaban entonces. Taiwán pasó de un PIB per cápita de U$122 en 1960, a U$33.000 en 2021, según el Banco Mundial. Y Corea pasó de un PIB per cápita de U$82 a sus actuales U$33.000. Argentina, en tanto, se quedó muy atrás.
Si la OCDE hubiese existido en esos años el horrible gráfico que mostramos más arriba habría tenido a esos países en los últimos lugares. Y, sin embargo, crecieron; su fuerza laboral pasó de estar compuesta por campesinos y pescadores a estar integrada por ingenieros y obreros especializados capaces de construir autos, celulares, barcos. ¿Cómo fue posible ese salto si tenían “un primer piso” tan débil?
Una explicación es que la alegoría del edificio que nos propone Briones no funciona bien en esta área. La razón es que, según estos estudios, no es la educación la que empuja a los países a crecer, sino que es el hecho de haber crecido económicamente lo que permite tener suficientes recursos para ofrecer mejor educación a sus ciudadanos. O como lo plantea Hausmann en una entrevista “el aparato productivo puede tirar de la educación, pero la educación no puede empujar al aparato productivo”.
En su libro, Chang sugiere que para que un país sea productivo no se requiere de una población extremadamente bien educada. “En muchos tipos de trabajo lo que importa es tener una inteligencia normal, disciplina y organización, más que conocimientos especializados, que además se aprenden en el trabajo… la clave no es la educación, sino cuán bien los ciudadanos están organizados en entidades colectivas con alta productividad”, argumenta.
Esta perspectiva pone el acento un actor que usualmente falta en el debate chileno: las empresas. “La mayoría de las habilidades que posee una fuerza laboral, las adquiere en el trabajo. Lo que una sociedad sabe hacer, se sabe principalmente dentro de sus empresas, no en sus escuelas”, dice Hausmann para destacar la centralidad de ese actor.
En consecuencia, si la mayor parte de las firmas de un país se dedican a la explotación de materias primas o al retail, lo que la fuerza de trabajo sabrá hacer es extraer berries, talar árboles, pescar o manejar cajas registradoras. Y los hijos e hijas de vendedores que lleguen a ser, por ejemplo, químicos, encontrarán un número limitado de puestos acordes con su formación, pues se trata de una economía que se sostiene sobre la mano de obra barata y poco especializada.
Si esto es así, el desastroso gráfico de la OCDE tal vez tiene una explicación complementaria. La mala formación de la fuerza de trabajo chilena puede deberse al tipo de empresas que tenemos, pues como dice Hausmann “las habilidades que posee una fuerza laboral las adquiere en el trabajo”.
El cientista político Ben Ross Schneider (MIT) insistió en este asunto en su libro El Capitalismo Jerárquico. Publicado en 2013 ya entonces Schneider sostenía que Chile parecía haber caído en lo que llamaba la trampa de las “bajas habilidades”. ¿En qué consiste esa trampa?
En primer lugar las empresas que tienen recursos para hacer investigación y desarrollar bienes con valor agregado, prefieren dedicarse a la explotación de materias primas pues les es más rentable y seguro. Dada esa elección, ofrecen pocos puestos para trabajadores especializados y muchos empleos para los que se requiere poco o ningún estudio y muy mal pagados. Debido a que los escasos buenos puestos de trabajo tienden a quedar en manos de las clases medias y altas, los estudiantes pobres y de sectores medios bajos (que son la mayoría) corren un mayor riesgo al invertir dinero y tiempo en una formación más compleja. Ese riesgo lleva a que menos jóvenes se decidan a especializarse, por lo que la formación de la fuerza de trabajo mejora muy lentamente.
En este punto el ciclo se reinicia pues si alguien quiere hacer negocios fuera del rubro de los commodities no encontrará el capital humano necesario. Resultado: las nuevas inversiones se siguen dirigiendo hacia las materias primas y los trabajos continúan siendo malos y mal pagados.
En ese sentido, la mala formación de la fuerza laboral que muestra Chile no es sólo un problema con el que se encuentran las empresas, sino que ellas también ayudan a generarlo a través de la elección de las inversiones que deciden hacer. Por eso a Schneider sugiere los estados intervengan activamente en el tipo de industrias que se desarrollan en sus países, pues eso define las habilidades que tendrá la población. En su libro, Schneider sostuvo que por su enfoque en las materias primas, el capitalismo chileno “no ha producido buenos trabajos, ni desarrollo equitativo y probablemente no los pueda producir por sí mismo”.
Estos problemas también los advirtió en 2016 el economista Ha Joon Chang cuando trataba de explicar por qué era un error pensar que con solo producir muchos profesionales y técnicos, Chile se iba a transformar en Alemania o en Estados Unidos. “Lo que hace diferente a Chile de esos países no es solo la cantidad de doctorados sino que Estados Unidos tiene a la Boeing y Alemania a la Volkswagen; y cada una de esas empresas está ligada a una red de firmas medianas y de proveedores pequeños”.
Para Chang esa compleja red de relaciones entre empresas, donde participa el Estado en diferentes proyectos, permite que el conocimiento productivo eche raíces en la sociedad.
Sin esa red, advirtió Chang, “usted puede producir cientos de PhD en ciencia, en ingeniería, o en economía, pero ellos podrán hacer poco si no están reunidos, organizados en emprendimientos colectivos y trabajando juntos para crear desarrollo económico. Porque en la economía moderna el desarrollo de las habilidades productivas mayoritariamente ocurre adentro de las empresas antes que a nivel individual. Y si Chile no tiene una estrategia para crear trabajos donde estas personas mejor educadas puedan desplegar sus habilidades, la enorme inversión que ustedes han hecho se va a perder”.
María Luisa Méndez cree que, independientemente de cuál de las dos miradas sea correcta (el problema está centralmente en la formación inicial como dice el exministro Briones; o en las limitaciones del mercado laboral, como sugiere la alcaldesa Delfino), lo cierto es que la movilidad social puede estarse deteriorando.
–Esta es una sociedad que ha cambiado mucho, que sacó a mucha gente de la pobreza y tuvo un giro estructural de oportunidades para las mujeres, pero podríamos estar acercándonos a un cambio de ciclo-, dijo a TerceraDosis.
Puedes ver aquí el lanzamiento del estudio:
Nota periodística: Juan Andrés Guzmán