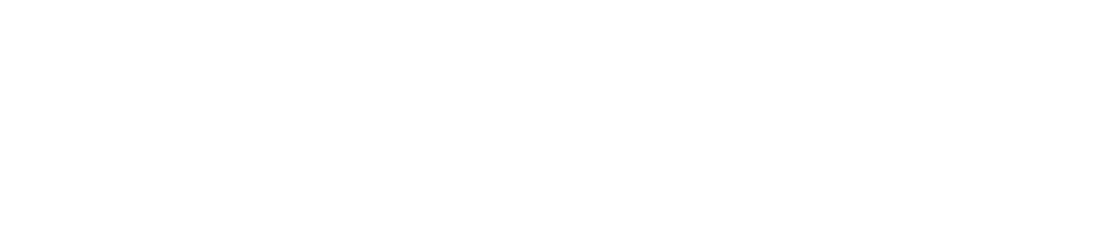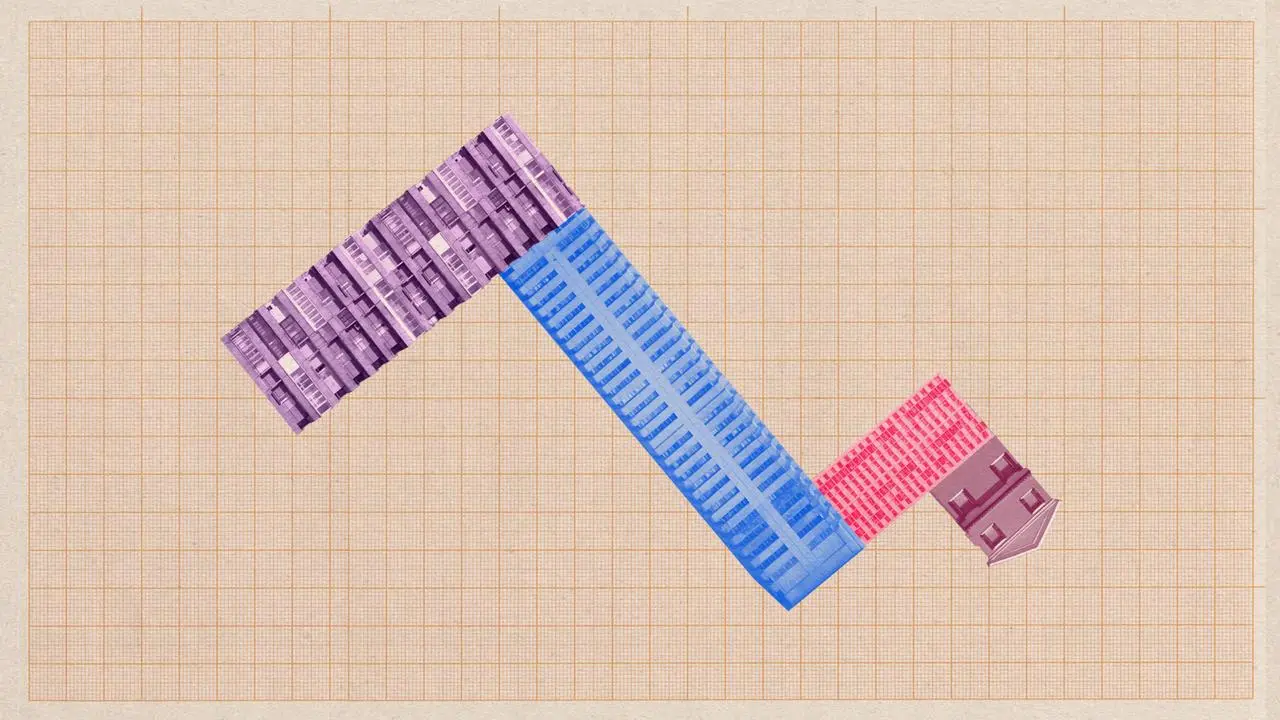En su artículo “Hacia una sociedad de arrendatarios crónicos”, publicado en Tercera Dosis dentro de la serie Grandes Transformaciones, el profesor Felipe Link ofrece una reflexión crítica sobre el creciente peso del arriendo en Chile. Se trata de una columna de opinión sustentada en evidencia empírica e investigación académica, que muestra cómo esta forma de tenencia dejó de ser un tránsito hacia la propiedad para transformarse en una condición estructural que redefine la seguridad residencial, las trayectorias familiares y la vida urbana contemporánea.
Puedes leer la nota completa a continuación:
Serie_ Gandes Transformaciones
Hacia una sociedad de arrendatarios crónicos
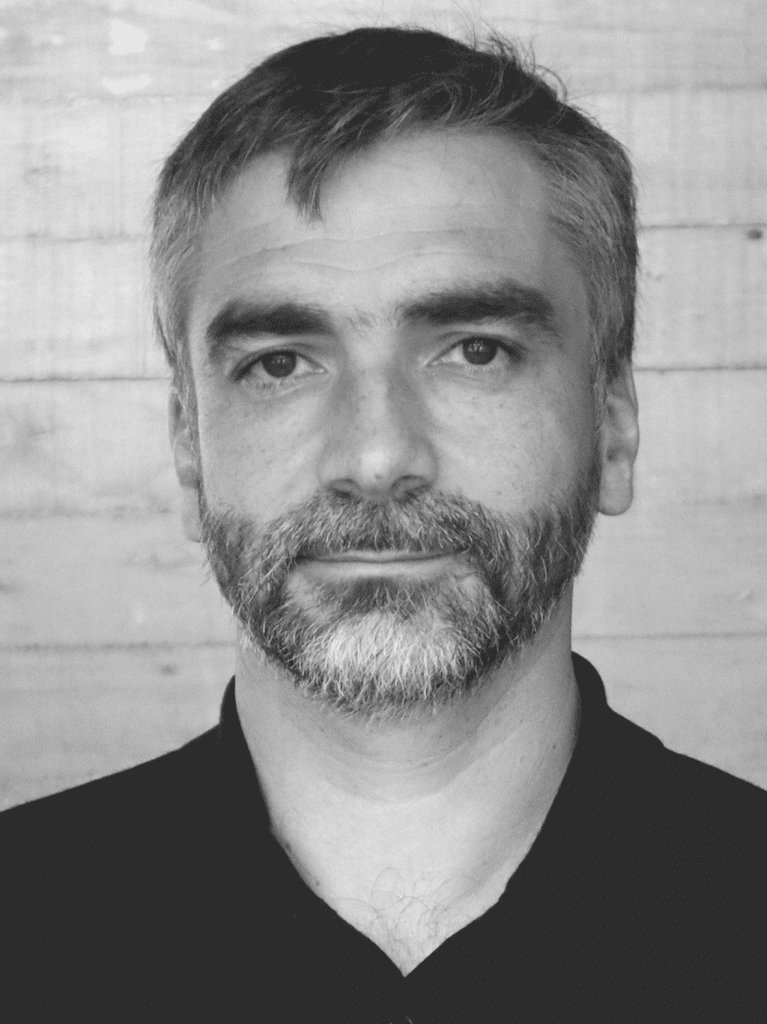
Por Felipe Link
28/09/2025
El arriendo ya no es un “tránsito hacia la propiedad”, sino una condición permanente para amplios sectores sociales, sugiere este artículo. Una edad marca la frontera: con más de 36 años, la mayoría son propietarios. Menores de 36: arrendatarios crónicos.
Uno de los grandes cambios que ha vivido la sociedad chilena comenzó a gestarse en los últimos 15 años cuando la tendencia al aumento de los propietarios de vivienda fue reemplazada por el crecimiento constante -y a esta altura irreversible- de los arrendatarios crónicos[1]. Entre sus muchas consecuencias, este fenómeno ha generado una marcada frontera no solo social sino también generacional, entre quienes pudieron y quienes probablemente ya no podrán cumplir con el sueño de tener una casa propia. La frontera se ubica hoy en los 36 años. Para el 64% de los mayores de 36, arrendar fue una etapa en su vida, un tránsito hacia la condición de propietario. En cambio, para más de la mitad de los menores de 35 el arriendo es una condición permanente.
Esta frontera sugiere la existencia de problemas estructurales no abordados que probablemente expandirán este régimen de alquiler perpetuo que tiene consecuencias negativas tanto para la seguridad residencial, la proyección individual y familiar como para la vida urbana contemporánea.
“El 70 % de las viviendas nuevas, específicamente departamentos en edificios en altura, son compradas para invertir, no para vivir”.
La expansión del arriendo se superpone con otros problemas en el ámbito de la vivienda que también se han ido consolidando, como el aumento del déficit habitacional, representado por la falta de 650 mil unidades, y el crecimiento y complejización de la vivienda en campamentos. Según datos de los Censos de Población y Vivienda en Chile, la proporción de hogares arrendatarios a nivel nacional creció de un 16 % a 26 % entre 2002 y 2024. Es decir, en Chile un cuarto de los hogares alquila. Pero este crecimiento es más fuerte en las grandes ciudades. En la Región Metropolitana el 33% de las familias arrienda actualmente (lo que implica un aumento de 12 puntos respecto a 2002). En Iquique-Alto Hospicio en 2024 lo hacía el 33,7%, en Antofagasta el 27,4% y en el Gran Valparaíso un 27,7%.
Los datos muestran también que los hogares que pagan un alquiler se agrupan en comunas centrales de las grandes ciudades donde el tipo de desarrollo inmobiliario consiste principalmente en edificios de gran altura. Por ejemplo, en la comuna de Santiago el 72% de las familias es arrendataria y en comunas pericentrales[2] como Independencia y Estación Central, supera el 50%. Una característica de esta expansión lo constituye el hecho de que el 40 % de los arrendatarios corresponde a hogares unipersonales, lo que incluye jóvenes emancipados, adultos sin hijos, personas separadas, nidos vacíos y personas mayores, entre otros. También se ha observado el crecimiento del arriendo de piezas, que llega a un importante 5 % en la comuna de Santiago.
¿POR QUÉ?
¿A qué se debe esta expansión del arriendo en un país con una marcada preferencia y tradición cultural por la propiedad? Por una parte y siguiendo una tendencia mundial, las viviendas se han transformado en un activo financiero que asegura flujos estables a los grandes capitales institucionales y también a pequeños inversionistas. Como ha explicado la destacada investigadora Raquel Rolnik, esta tendencia comenzó en el mundo tras la crisis hipotecaria subprime de 2008, cuando el capital financiero comenzó a comprar miles de viviendas en todo el mundo a los propietarios desesperados y a compañías públicas de vivienda endeudadas. Hoy, al controlar grandes porciones de la oferta, estos fondos son en gran medida responsables de las alzas vertiginosas de precios de los arriendos que desesperan a las familias y han hecho aparecer organizaciones de inquilinos de diversos países.
“Entre 2010 y 2019 más de la mitad de los créditos hipotecarios otorgados en el país fue para inversión”.
Los datos indican que en Chile, aproximadamente el 70 % de las viviendas nuevas, específicamente departamentos en edificios en altura, son compradas para invertir, no para vivir. En el segmento de departamentos de un dormitorio, la cifra se acerca al 90% (Colliers International Chile, 2023; TocToc, 2024), mientras que en general, entre 2010 y 2019 más de la mitad de los créditos hipotecarios otorgados en el país fue para inversión (CMF, 2019; Banco Central, 2020). A diferencia de lo que ocurre a nivel global, el desarrollo inmobiliario chileno se caracteriza por depender de fondos nacionales. Esta inversión rentista se ha destinado principalmente a la construcción de departamentos, lo que explica, en parte, que esta oferta haya aumentado. En 2002 el 12% de las viviendas eran departamentos mientras que hoy son el 20%. En la región Metropolitana el 33,3% de las viviendas son departamentos y en la comuna de Santiago, el 80,9%.
Estos procesos han generado, en la última década, un mercado diverso y fragmentado, donde la oferta va desde edificios en altura construidos para la renta (multifamily) que ofrecen departamentos pequeños, hasta micro inversionistas que compran unidades como forma de ahorro y especulación, pasando por mercados informales de piezas y casas subdivididas que se caracterizan por la precariedad e inseguridad residencial.
Una segunda causa del aumento del arriendo está en las restricciones de créditos hipotecarios, lo que incluye un aumento de la renta mínima requerida por los bancos (hoy para un crédito a 20 años piden una renta familiar de 3 millones, según se lee en la prensa). Además, se exige un ahorro previo no inferior al 20% del valor de la propiedad, lo que sumado al alza sostenida de los precios y al estancamiento de los salarios, hace que este último requisito sea muy difícil de cumplir para la mayoría de las familias.
Otras causas importantes en el aumento de la tenencia en arriendo son la transformación de los ciclos familiares y vitales, entre los cuales se puede mencionar el importante aumento de los hogares unipersonales y la presión migratoria, que lidera la demanda en las áreas centrales de las grandes ciudades. Los migrantes tienden al arriendo por diversos factores, entre ellos, el desconocimiento de las políticas de apoyo a la compra de vivienda, el desarraigo y falta de proyección vital de largo plazo como para comprometer una hipoteca.
Cada una de las dimensiones mencionadas da cuenta de una vulnerabilidad residencial que vive un número creciente de familias. La vivienda, entendida como un bien familiar que entrega seguridad residencial, certezas, proyección vital y seguridad económica, se ha vuelto, paradójicamente, un espacio en el que confluyen importantes vulnerabilidades.
LA TRANSITORIEDAD MÁS ALLA DE LA GENTE DE PASO
Los arrendatarios no son un grupo homogéneo. Según las tipología de arriendo y arrendatarios, elaboradas a partir de datos de nuestras investigaciones recientes, es posible distinguir perfiles bien diferenciados, que van desde hogares migrantes vulnerables, profesionales jóvenes, adultos mayores, hogares en pobreza con menores, etc. Por otro lado, las tipologías de las características del arriendo propiamente tal, también distingue entre la formalidad de la relación arrendador – arrendatario, las características materiales, así como las condiciones de habitabilidad y asequibilidad del arriendo.
Más allá de estas diferencias, casi todos comparten la expectativa de alcanzar la vivienda propia. El “sueño de la casa propia”, entendido por Marín-Toro (2017) como un ethos profundamente arraigado en Chile y América Latina, que sigue vigente aunque cada vez es más difícil de concretar. Es decir, no se trata del arrendatario que opta por un estilo de vida libre y sin ataduras de largo plazo, sino más bien de un arriendo donde persiste la transitoriedad residencial. Así, hay arrendatarios que por alzas de precios o por acumulación de deudas de servicios, cambian frecuentemente de vivienda en el mismo edificio, en el mismo barrio o comuna, pero sin dejar su condición.
Esto tiene consecuencias importantes para las formas de construir comunidad, vínculos sociales, cohesión y sentido de pertenencia. La razón es que las redes, las amistades, los vínculos y las actividades que hacen las personas ya no están en el entorno barrial residencial, como sí lo están en los barrios consolidados.
Según datos de una encuesta aplicada en el marco del proyecto Fondecyt, vemos que sólo un 37% de los arrendatarios en el gran Santiago llevan cinco años o más en la misma vivienda, y un 47% no sabe hasta cuándo seguirá ahí. Aunque la mayoría declara quiere ser propietario, sólo un 14% piensa que lo conseguirá en menos de un año. Ante la pregunta de si valora más un arriendo mejor localizado versus otro lugar pero propio, un 72% de los encuestados privilegió la propiedad. Además, los arrendatarios califican su vivienda actual con una nota 5,6 versus el 6,2 que le dan los propietarios a la suya. En aspectos como el barrio o la ciudad, estos grupos prácticamente no registran diferencias. Por otra parte, los arrendatarios declaran menor conocimiento de las personas en el entorno, dificultando la formación de vínculos sociales duraderos y afectando la confianza, que también es menor en arrendatarios (27%) que en propietarios (49%). El sentido de pertenencia al barrio también difiere (34% en propietarios y 18% en arrendatarios).
Es decir, se trata de un grupo creciente en Chile, donde la transitoriedad se transforma en una condición estructural de residencia, afectando a los habitantes y a las formas comunitarias tradicionales, basadas en la confianza y reciprocidad de largo plazo.
ENTRE LA URGENCIA Y LA POLÍTICA
El crecimiento del arriendo plantea un desafío urgente y enorme para la política habitacional. Si bien se han implementado programas como el subsidio de arriendo DS52, estos resultan insuficientes frente a la magnitud y complejidad del fenómeno y mantienen una lógica de focalización tradicional, que contrasta con la realidad del arriendo crónico y la transversalidad de esta forma de tenencia. Las políticas habitacionales contemporáneas deben enfrentar un tipo de arriendo muy diferente, asociado al carácter crónico e irreversible dadas las dificultades de acceso a la vivienda en propiedad. Además, deben lidiar con las dificultades en la generación de oferta de vivienda y los múltiples requisitos de validación ante el programa. Una política integral de arriendo debe articular tanto el acceso, como las formas y prácticas de los arrendatarios en Chile.
Reconocer que el arriendo ya no es solo un tránsito hacia la propiedad, sino una condición permanente para amplios sectores sociales, exige políticas más ambiciosas: regulación efectiva del mercado privado, no necesariamente basada en el control de precios, sino más bien en las formas de la relación entre privados y la transparencia en la información del mercado, así como un impulso a la diversificación de la oferta de vivienda, donde el rol del Estado sea más activo y supere la entrega del voucher de subsidio para canjear en el mercado. Además, se hace urgente la necesidad de mecanismos que garanticen seguridad de tenencia y calidad habitacional, en un mercado diverso, atomizado y vulnerable a las presiones de la informalidad, entre muchas otras. Por ejemplo, Chile puede avanzar en la disponibilidad de información pública de precios, requisitos y características de los arriendos en las diferentes ciudades, comunas y barrios, con el objetivo de motivar decisiones informadas y predefinidas. Por otra parte, enfrentar los desalojos arbitrarios al mismo tiempo que estandarizar los requisitos exigibles y los derechos de ambas partes. Complementariamente a las medidas anteriores,
La dicotomía arriendo – propiedad es inútil es un contexto de emergencia habitacional y complejidad de la demanda por vivienda actual en Chile. La política habitacional y el rol del Estado en la provisión de vivienda pueden actualizarse a una condición habitacional que muy probablemente continuara al alza en los próximos años.
NOTAS Y REFERENCIAS
[1] Según los datos de la encuesta nacional de caracterización socioeconómica nacional CASEN, en la región metropolitana de Santiago, el porcentaje de hogares arrendatarios se mantuvo relativamente constante menor al 20% hasta 2009. A partir de ahí, el crecimiento fue sostenido en cada nueva medición hasta la proporción actual aproximada de 33% en la RM. Este crecimiento, además, presentó fuertes diferencias internas a nivel comunal.
[2] Las comunas pericentrales en el gran Santiago corresponden al anillo urbano que rodea a la comuna de Santiago y que concentró la primera expansión metropolitana entre fines del siglo XIX y mediados del XX. En esta categoría se suelen incluir Recoleta, Independencia, Quinta Normal, Estación Central, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Joaquín, Macul y La Cisterna. Estas comunas comparten una localización intermedia, un parque habitacional heterogéneo con viviendas antiguas y nuevos desarrollos en altura, y dinámicas urbanas marcadas por procesos de renovación, densificación y aumento del arriendo como forma de acceso a la vivienda.