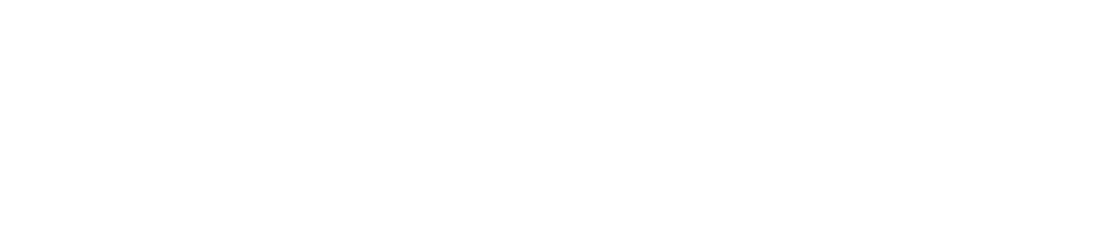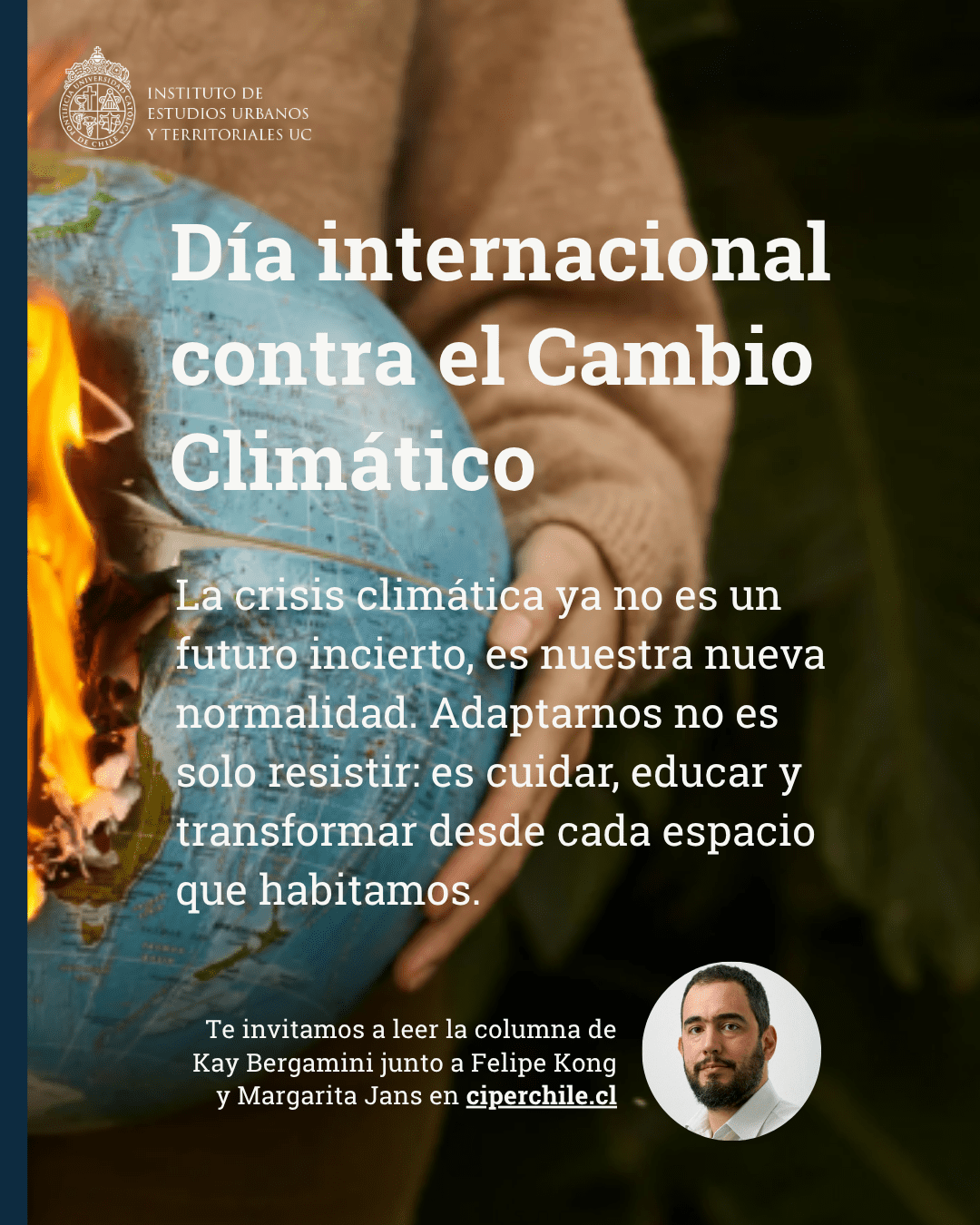En el marco del Día Internacional contra el Cambio Climático, Felipe Kong (UDP) junto al profesor Kay Bergamini (IEUT UC) y Margarita Jans (UDP), reflexiona sobre el rol de las escuelas como infraestructuras críticas y agentes de transformación frente a los desafíos ambientales que ya afectan la vida cotidiana y el derecho a la educación.
Las olas de calor, la contaminación y las lluvias extremas ya no son eventos aislados: forman parte de una nueva normalidad que desafía la manera en que habitamos y planificamos nuestras ciudades. En este escenario, la escuela se vuelve un lugar clave para repensar la relación entre educación y territorio. En esta columna, Felipe Kong (UDP) junto al profesor Kay Bergamini (IEUT UC) y Margarita Jans (UDP), plantean la urgencia de considerar la localización, el diseño y la gestión de los establecimientos educacionales como parte esencial de la acción climática, garantizando la continuidad del aprendizaje, la seguridad de las comunidades y la formación de una ciudadanía ambientalmente consciente.
PUEDES LEER LA COLUMNA COMPLETA AQUÍ
Día Internacional contra el Cambio Climático: la escuela como infraestructura crítica y aula viva
Por Felipe Kong López, Kay Bergamini Ladrón de Guevara y Margarita Jans Baez

Los autores de esta columna sostienen que debe haber una preocupación estatal por la ubicación de los colegios que permita su continuidad, porque esto también es parte de la generación de conciencia sobre el cambio climático. Concluyen que «la escuela es un servicio esencial y no debe cerrar por fallas de infraestructura ni mala planificación. Debe garantizar continuidad segura del aprendizaje con rutas de evacuación, abastecimiento básico y protocolos activos; emplazarse fuera de riesgo; contar con patios que infiltren aguas lluvias y den sombra; aulas con confort térmico y ventilación natural; y materiales durables de bajo mantenimiento. Todo en coherencia con la cultura local y con la comunidad involucrada, para resistir eventos extremos y educar con el ejemplo en sostenibilidad».
Las escuelas en Chile operan al límite de su habitabilidad. Aumentan las olas de calor, empeora la calidad del aire y las lluvias son irregulares: cuando faltan, secan; cuando llegan, inundan. No son “eventos aislados”, sino la nueva normalidad. Por ello, cerrar por esmog, calor o filtraciones no puede naturalizarse: la escuela debe asegurar la continuidad del servicio educativo todos los días.
Si eso es innegociable, entonces el cómo se vuelve evidente: diseño, localización e instalación tienen que garantizar continuidad operativa. En un año electoral y con el Día Internacional contra el Cambio Climático de fondo, poner esto en la agenda pública no es un gesto simbólico como otros en educación; es una obligación.
El establecimiento escolar es una infraestructura crítica y, al mismo tiempo, el mejor laboratorio ciudadano para aprender sobre clima, salud y comunidad. No se requiere innovar: existen estándares simples y probados que rescatan buenas prácticas de siempre, afinadas con conocimiento técnico actual.
En el plano internacional, un estudio reciente en Estados Unidos estimó que el 25% de las escuelas públicas se encuentran en territorios de “muy alto riesgo climático” (expuestos a inundaciones, olas de calor, incendios o tormentas). Aunque en Chile no contamos aún con un cálculo oficial equivalente, la evidencia territorial muestra que un número significativo de establecimientos se localiza en zonas afectadas recurrentemente por sequías prolongadas, incendios forestales y degradación de ecosistemas, lo que obliga a considerar estos factores en la planificación educativa y en la construcción de resiliencia escolar.
La escuela no es solo vulnerable: es un agente transformador. Puede reducir su huella (energía y agua), bajar el calor urbano con arborización y áreas verdes, y actuar como centro de apoyo en emergencias. Además, le corresponde educar ambientalmente, formar ciudadanía crítica y abrir rutas hacia una economía más sostenible. En suma: gestiona mejor sus recursos, cuida el entorno y educa para cambiarlo.
El valor pedagógico de los espacios educativos es indiscutible: no se limita al aula, incluye entorno, áreas verdes, patios e infraestructura. En escuelas seguras, inclusivas y conectadas con la naturaleza mejoran aprendizaje, motivación y salud. Invertir en resiliencia educativa es invertir en calidad de vida, justicia territorial y futuro del país.
Además, la escuela enseña con la práctica a reducir la huella de carbono: movilidad activa (caminar, bicicleta), uso eficiente de energía y agua, compostaje y alimentación sostenible. Estas acciones forjan hábitos resilientes y una ciudadanía consciente frente a la crisis climática.
Las metodologías activas —salidas a terreno, huertos escolares y proyectos colaborativos— fortalecen el vínculo aula-territorio y desarrollan habilidades para enfrentar en conjunto la crisis climática. Chile debe avanzar hacia una política integral de educación y cambio climático con tres pilares: infraestructura segura y sostenible, formación docente con enfoque ambiental y comunidades escolares fuertes como redes de resiliencia. Así, las escuelas dejarán de verse como frágiles y se afirmarán como pilares de un futuro justo, sostenible y consciente de los desafíos ambientales ya presentes.
La escala e intensidad de los impactos climáticos obligan a definir nuevas tipologías arquitectónicas educacionales, con soluciones situadas que aporten a ciudades más resilientes. Para ello, los protocolos y normas de autorización de establecimientos requieren actualización, incorporando de manera explícita las lecciones de los últimos desastres socionaturales.
Hoy, los requisitos técnicos para instalar y operar escuelas se rigen por el Decreto N.º 47 (1992) del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y su Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC), capítulo 5 “Locales Escolares y Hogares Estudiantiles”. Ese marco ha permitido, por ejemplo, emplazamientos en zonas altamente contaminadas (Bahía de Ventanas) o en comunas con crisis hídrica, sin exigir medidas robustas de adaptación, mitigación y restauración acordes al territorio.
El déficit es concreto: 40,4% de las escuelas rurales municipales no cuentan con abastecimiento normado y regular de agua potable (1.350 establecimientos; >27.100 estudiantes, más equipos docentes y asistentes) [AMULEN, 2021].
Actualizar la OGUC y los criterios sectoriales —ubicación, diseño pasivo, gestión hídrica, calidad del aire, planes de continuidad— no es opcional: es condición para proteger la vida escolar y asegurar el derecho a aprender todos los días.
Este problema es también una deuda de justicia territorial. La Política Nacional de Desarrollo Rural recuerda que la diversidad de los territorios exige políticas diferenciadas. En el mundo rural, la escuela no solo educa: sostiene la vida comunitaria y muchas veces es el único equipamiento público; asegurar su resiliencia es asegurar equidad. Urge planificar social y ambientalmente los territorios para ofrecer espacios seguros de aprendizaje dentro y fuera del aula. El derecho a la educación no es solo asistir a clases: implica habitar el territorio, convivir con él y aprender de él.La educación requiere anclaje territorial para fortalecer identidades locales y formar ciudadanía capaz de leer dinámicas espaciales y enfrentar la crisis ambiental. Se necesita escuela planificada en y para el territorio, que desarrolle competencias de cuidado, protección y restauración de la naturaleza. El traspaso intergeneracional de saberes —antes sostenido por la oralidad de los pueblos originarios— hoy debe ser promovido por las comunidades educativas en sus propios espacios de aprendizaje.
Un proyecto escolar, en crisis climática, debe partir por buena localización (fuera de riesgo y con acceso), seguir con una arquitectura que promueve el aprendizaje (aulas, patios, juego) y cerrar con materialidades y sistemas que den confort térmico, ventilación, sombra, drenaje y seguridad estructural. Así se protege a la comunidad y se forma competencia climática. Esto exige coordinación efectiva entre Mineduc, SLEP, Senapred, Minvu, gobiernos regionales y municipios, con el Ministerio del Medio Ambiente y de Ciencia aportando información y conocimiento para una educación ambiental situada.
Sin duda, uno de los grandes desafíos a corto y mediano plazo es implementar estrategias de reducción del riesgo climático en nuestras ciudades. En este escenario, se abre una oportunidad para replantear la localización y el diseño de los establecimientos educacionales, no solo pensando en resguardar su funcionamiento, sino también en generar ambientes que faciliten el aprendizaje y fortalezcan la resiliencia comunitaria.
La escuela es un servicio esencial y no debe cerrar por fallas de infraestructura ni mala planificación. Debe garantizar continuidad segura del aprendizaje con rutas de evacuación, abastecimiento básico y protocolos activos; emplazarse fuera de riesgo; contar con patios que infiltren aguas lluvias y den sombra; aulas con confort térmico y ventilación natural; y materiales durables de bajo mantenimiento. Todo en coherencia con la cultura local y con la comunidad involucrada, para resistir eventos extremos y educar con el ejemplo en sostenibilidad.
Por ello, el desafío no se limita a reconstruir o reparar edificios: se trata de aprender de cada experiencia y avanzar hacia una visión donde las escuelas sean espacios seguros, sostenibles y abiertos al entorno, capaces de sostener la vida escolar incluso en escenarios de mayor incertidumbre climática. Es fundamental integrar la educación para la resiliencia humana y regeneración ambiental en los currículos, potenciando procesos biológicos, cognitivos y emocionales que permitan a los estudiantes persistir en ambientes inciertos y complejos (Núñez-Rodríguez & Carvajal-Rodríguez, 2021).
Se requieren políticas educativas que fomenten conocimientos, valores y capacidades de acción climática durante la edad escolar (Bos y Schwartz, 2023); solo así podremos transformar las crisis en aprendizajes y asegurar que la educación contribuya activamente a la construcción de sociedades más justas y resilientes.