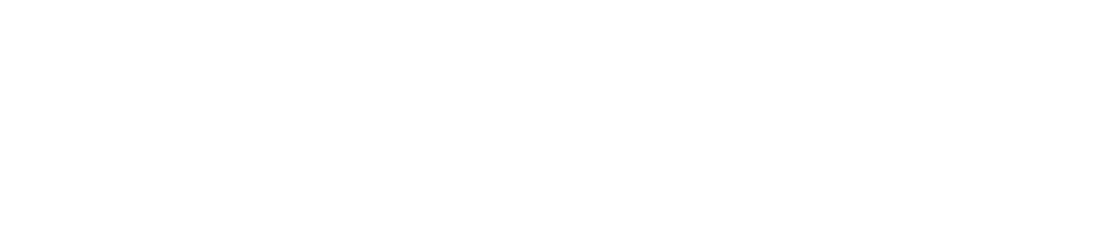A propósito de «La política de la élite: Ideología, crianza y movilidad social en el Chile neoliberal», libro de María Luisa Méndez y Modesto Gayo editado por el Fondo de Cultura Económica, la profesora titular del IEUT UC conversó con el escritor Oscar Contardo, con quien comparte su interés por las dinámicas sociales chilenas.

«Hay como una gran privatización de estas centralidades comerciales y de consumo, es decir, son más exclusivas, pero también de más difícil llegada en la medida en que no están en la línea del metro o no tan bien conectadas a la locomoción colectiva»
Oscar Contardo, periodista, columnista de La Tercera Domingo y escritor cuya obra ha explorado profundamente las dinámicas sociales chilenas en libros como «Siútico», «Clase media», «Rebaño» y «La era del entusiasmo» (2025) ha seguido con atención las investigaciones de María Luisa Méndez sobre las estructuras de poder y reproducción social en Chile. A raíz del lanzamiento de «La política de la élite: Ideología, crianza y movilidad social en el Chile neoliberal» —obra que Méndez escribió junto al profesor Modesto Gayo y que fue presentada el 30 de septiembre en la Librería del Fondo Gonzalo Rojas—, ambos sostienen esta conversación que profundiza en los hallazgos del libro. Méndez, directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES) y profesora titular del IEUT UC, ofrece un análisis empírico sobre cómo se configuran y reproducen las élites chilenas, desde sus patrones de segregación espacial hasta sus estrategias de crianza y educación. El diálogo entre Contardo y Méndez traza un mapa de los privilegios, las tensiones y las transformaciones de los sectores más acomodados del país en las últimas décadas.
Oscar Contardo: ¿Cuáles son los cambios más relevantes en la forma de vida de la élite santiaguina en las últimas décadas?
María Luisa Méndez: Uno de los patrones más llamativos y marcados son los procesos de desplazamiento hacia la zona oriente, pero ya más hacia las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, y también la zona periurbana nororiente de Colina. Junto con eso, hay procesos de bastante autosegregación que comienzan, posiblemente en torno a los años 90, con ciertas formas de urbanización cerrada: barrios cerrados, condominios, algunos bastante grandes y privados, con guardia, muy exclusivos. En la actualidad hay también expansión hacia la zona nororiente, donde estas zonas exclusivas involucran la compra de otro tipo de amenidades, como derechos de acceso a club de golf, club de polo, otro tipo de instalaciones que se pueden ofertar en una zona que previamente era rural y, por lo tanto, tiene más extensión. Asimismo, un desplazamiento de las instituciones educativas, tanto escolares como universitarias, hacia el cono de alta renta, sobre todo las comunas de más altos ingresos (Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea) y una oferta educativa de sucursales de colegios que tienen oferta tanto en estas comunas como en la zona nororiente.
«También hay una particularidad en términos de la conformación de nuevas centralidades comerciales, de negocios, de oficinas, que van marcando presencia, que son distintivas de aquellas que hasta ahora eran tradicionales como Providencia o quizás el comienzo de Las Condes en torno a la zona de El Golf, incluso Escuela Militar. Se han ido desplazando también esas zonas, esas centralidades, hacia zonas donde hay acceso fundamentalmente a través de autopistas. Entonces hay como una gran privatización de estas centralidades comerciales y de consumo, es decir, son más exclusivas, por una parte, pero también de más difícil llegada en la medida en que no están en la línea del metro o no están conectadas con locomoción o esta es mucho más restringida», dice María Luisa Méndez.
En conversación con Oscar Contardo, Méndez redondea la idea y agrega: «Vuelvo a la idea de la autosegregación y de convivencia entre lo que llamamos en el libro ‘La política de la élite’, entre la élite de la élite, los sectores más acomodados de la élite económica, seguramente, y también una élite ordinaria, es decir, una élite de altos ingresos profesional, pero por supuesto no los grupos económicos más altos, más importantes, más dominantes en el país, pero sí que conviven en estos barrios, en torno a estas instituciones, comparten la infraestructura, por ejemplo, las sucursales de las clínicas Alemana y Las Condes, universidades y colegios, etc. El modelo que se ha terminado de imponer en Chile, en este caso en Santiago, es un modelo que tiene una mímesis de la expansión hacia los suburbios de Estados Unidos. A diferencia de zonas de altos ingresos que se ubican en los centros de las ciudades en otros lugares del mundo, se ha buscado desarrollar una socialización temprana entre pares mucho más homogénea en sectores que son muy poco accesibles a la mayoría de la población».

«Se ha buscado desarrollar una socialización temprana entre pares mucho más homogénea en sectores que son muy poco accesibles a la mayoría de la población»
OC: La élite chilena, ¿es muy particular entre las élites latinoamericanas u obedece patrones regionales?
MLM: La élite chilena hoy, como decía previamente, es una élite que necesita vivir anidada en una clase media alta o en una élite ordinaria. Es lo que sostiene, en el fondo, toda esta infraestructura, instituciones, negocio inmobiliario, negocio de la educación privada, negocio en torno al consumo, etc. Eso permite, también, la escala de reproducción de los grupos más privilegiados en un entorno de urbanización que les permite desarrollar su vida cotidiana. No todas las élites latinoamericanas tienen esa misma forma. Hay élites, como en Brasil y en Argentina, de los más altos ingresos, pero que realmente cortan un poco más con el patrón urbano y viven efectivamente en las afueras de las ciudades, en condominios cerrados que son de otra escala, diferentes a los que encontramos en Santiago. En esas élites, como también en las de Perú y Ecuador, aún hay escuelas de internado o los hijos se van a estudiar tempranamente al extranjero. En otras palabras, tienen una convivencia más temprana con un mundo global más amplio.
Respecto de la educación en las élites chilenas tradicionales, María Luisa Méndez responde que «siempre han tenido esta participación en la educación en algún momento fuera de Chile y ahora se está volviendo a hacer algo un poco más recurrente, al menos en el discurso de las personas, sobre todo con este cierto malestar respecto del destino del país que ha quedado como bastante instalado en parte de las élites y en este temor que ya estaba descrito en el informe del PNUD de 2017: temor a que el país se estropee. Entonces, al menos en el discurso hay una idea de salir del país, de buscar horizontes, de que los hijos se vayan a estudiar fuera y hagan su vida fuera del país. Eso es algo un poco más común a otras élites que son tremendamente exclusivas en otros países latinoamericanos, donde no hay tanta convivencia con clases medias altas o clases medias educadas profesionales y donde hay estructuras sociales que son bastante más polarizadas, es decir, hay un sector muy privilegiado y el resto de la población que tiene un nivel medio bajo de forma más ampliada».
«Lo que sí comparte, por supuesto, la élite nacional es que también tiene una jerarquía muy parecida a la del resto de América Latina, con un orden racial muy claro, en que predomina el origen europeo o internacional, con apellido, con procedencia, que marca una diferencia jerárquica, no solamente en términos simbólicos, sino de las oportunidades a las cuales tienen y han tenido acceso históricamente y en torno a las cuales también han ido acumulando distinto tipo de capitales, recursos y privilegios», señala.
OC: ¿Persiste la centralidad del colegio religioso en la élite local?
MLM: Sí, persiste, y esto es interesante porque es un tema que has investigado. Ya a partir de los quiebres de la Iglesia Católica en torno a los años 60, con las reformas, incluso en los años 70 una Iglesia Católica en América Latina y en Chile que también estuvo apoyando la defensa de los derechos humanos, hay una escisión a nivel internacional también en donde aparecen estos nuevos movimientos religiosos y que, de alguna manera, ofrecen una forma de recuperar la religión para los grupos dominantes, con formas que son tremendamente exclusivas, con alta clausura social, en donde la pertenencia se logra a través de prácticas que son muy distintivas. Solo algunos puñados de individuos pueden desarrollar el ingreso a colegios donde se requieren una serie de requisitos, recomendaciones, recursos económicos, pero también una exclusividad en términos de las formas de desarrollar la práctica religiosa. Los colegios Opus Dei, Legionarios y Schoenstatt, aunque especialmente los dos primeros, marcan algunas diferencias en términos de la socialización de grupos económicos. Los grupos económicos más dominantes empiezan a sentirse atraídos por esta oferta.
Méndez explica que en la investigación que junto a Modesto Gayo realizó para este nuevo libro, el anterior, titulado “Upper Middle Class Social Reproduction”, sí vemos ciertas competencias entre ofertas de colegios católicos que pertenecen todavía al mundo más progresista jesuita, como el San Ignacio, para marcar una diferencia en términos de cómo se hace uno parte de la sociedad y su devenir desde la posición de élite. Pero son colegios que, si bien tienen esa lógica de aportar, de tender puentes, son bastante cerrados, pero no al nivel de los otros. Son colegios que siguen teniendo la visión de formar y criar para el liderazgo, para el servicio público y para servir. Ahí hay una tensión entre colegios católicos más tradicionales y los que tienen una visión de sí mismos como más progresistas.
No es el único factor de tensión entre estos colegios. «Las élites más individualizadas y orientadas al logro, que buscan competir con estos colegios católicos, encuentran en los colegios de colonia, o internacionales, más orientados a lo académico, una forma de desarrollar recursos que les permitan disputar esos espacios de control de recursos», detalla.
OC: ¿Ha cambiado la composición de género?
MLM: En las entrevistas que hice a mujeres que estaban en puestos directivos, directoras de empresas públicas y privadas, hay un espacio de renovación, de apertura en torno, sobre todo, a aquellas mujeres que pueden acumular a través de sus trayectorias laborales ciertas competencias que son atractivas para las empresas. Y ahí desarrollan su trayectoria, van logrando entrar a distinto tipo de directorios. Son mujeres que son mucho más abiertas a que ingrese mayor diversidad a las empresas: más mujeres, personas de distintos orígenes sociales, de identidades que no necesariamente tienen que ser las dominantes. Traen aire fresco a esos espacios.
«Lo que yo vi en términos de la maternidad es que sigue habiendo mucha tensión entre el género y la clase. Mujeres que son muy educadas, que han pasado por la universidad, que han hecho carreras que son increíblemente exigentes, que han tenido buen desempeño, que han sido buenas alumnas, pero que al llegar el momento de tener que elegir entre la crianza o su trayectoria, muchas de ellas eligen la crianza en desmedro de sus carreras profesionales. Hay una conversación bastante recurrente respecto de qué tiene más valor: si el trabajo del hombre o el trabajo de la mujer, y dónde va a estar la apuesta de la pareja en términos del trabajo remunerado. Por supuesto ha habido un cierto avance, pero es difícil en este segmento social la tensión que se produce entre la madre que busca socializar a los hijos para la reproducción de clase, o incluso para una mayor movilidad social, para llegar a los últimos escalones de la estructura social, y lo que se busca como el desarrollo de una trayectoria profesional para sí misma, pero también para otras mujeres. Es un tema en desarrollo y depende mucho de las condiciones estructurales que se puedan proveer tanto desde las empresas privadas como las públicas».