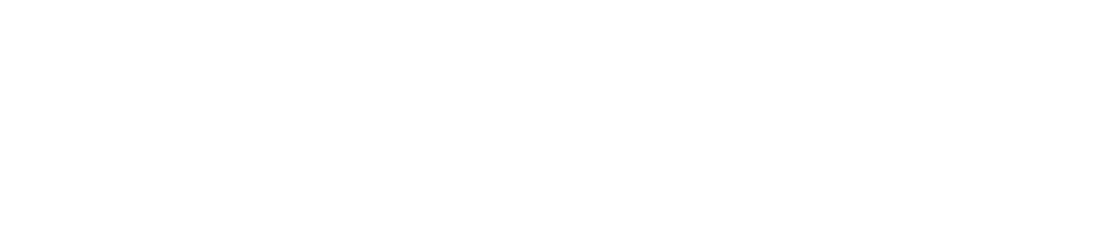Chile enfrenta nuevos desafíos que requieren un cambio de paradigma en la planificación territorial. Carolina Rojas, subdirectora de Investigación y Desarrollo del IEUT, analiza los principales avances y transformaciones necesarias para construir ciudades más equitativas, sustentables y resilientes, donde la interfaz urbano-rural, la movilidad accesible y la gestión socioecológica sean pilares fundamentales del desarrollo urbano.

“El CNDT ha promovido con fuerza la idea de superar la mirada fragmentada del territorio”, dice Rojas.
Entrevista
A mediados de julio, con el objetivo de presentar una mirada actualizada sobre los desafíos que enfrentan las ciudades de nuestro país, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial (CNDT) dio a conocer el diagnóstico “10 años después: reconocer lo avanzado, responder a lo que viene”. El documento da cuenta de los principales cambios sociales, económicos y ambientales que han afectado el desarrollo urbano desde la promulgación de la Política Nacional de Desarrollo Urbano, en 2014. A la vez, es un material fundamental para el proceso de actualización. Esa misma semana se realizó el trabajo de comisiones. Días relevantes en el que estuvo presente Carolina Rojas, subdirectora de Investigación y Desarrollo del Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales (IEUT), como representante de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la UC. Rojas fue, también, parte de la comisión de Sustentabilidad.
Considerando el progresivo avance de fenómenos como el cambio climático, el envejecimiento poblacional y la crisis habitacional, entre otros, ¿cuáles son los pilares del diagnóstico de la Política Nacional de Desarrollo Urbano con el foco “10 años después: reconocer lo avanzado, responder a lo que viene”?
Lo primero es reconocer que esta nueva propuesta de política no parte desde cero. La PNDU de 2014 marcó un hito al instalar una mirada estratégica e intersectorial del desarrollo urbano en Chile, sobre todo luego de un período de reconstrucción como fue el terremoto y tsunami de 2010. Permitió avances en gobernanza, vivienda, participación y sustentabilidad. Sin embargo, el escenario de 2025 es otro.
Hoy enfrentamos una combinación de transformaciones y transiciones en nuestras ciudades que obligan a un cambio de paradigma. Todos queremos vivir bien en nuestras ciudades, pero el país vive procesos a los cuales la política pone más atención, como el acelerado envejecimiento poblacional, una fuerte alza en la migración, la reducción del tamaño de los hogares y un crecimiento desregulado de ciudades intermedias. A esto se suma la triple crisis ambiental (cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación) que tensiona las capacidades de nuestras ciudades y nos exige repensarlas.
Rojas agrega que “de todas formas, creo que cuesta mucho que los sectores asuman y reconozcan con fuerza que vivimos en espacios contaminados y que los problemas que la política quiere enfrentar ya están instalados y sus impactos son inequitativos”.
“La planificación urbana tiene hoy una responsabilidad fundamental; por tanto, debe pasar de ser un ejercicio meramente técnico para convertirse en una herramienta transformadora al servicio del bien común de las personas y también de las especies que habitan en las ciudades”, Carolina Rojas.
Desde su nacimiento en septiembre de 2023, el CNDT y su presidenta, Paola Jirón, han subrayado la necesidad de una planificación más integrada que considere la interfaz urbano-rural. ¿En estos casi dos años se ha avanzado en esa dirección?
Sí, sin duda. Desde su instalación, el CNDT ha promovido con fuerza la idea de superar la mirada fragmentada del territorio. Hoy se reconoce que los límites administrativos entre ciudad y campo no reflejan la realidad de los procesos territoriales, por ejemplo, a raíz del aumento de las parcelas de agrado. La interfaz urbano-rural ha estado durante mucho tiempo desregulada, y eso ha generado impactos importantes: desde las parcelas de agrado hasta la expansión urbana sobre ecosistemas como los humedales. En estos dos años de trabajo, se ha avanzado en una lectura más compleja del territorio, que se refleja en la articulación de esta política con instrumentos como la Política Nacional de Desarrollo Rural o la de Ordenamiento Territorial. También hay un reconocimiento explícito de la necesidad de regular y planificar estas zonas de transición, que son clave para la seguridad alimentaria, la conectividad, la biodiversidad y la adaptación al cambio climático. El principio de continuidad territorial apunta justamente a esto.

Carolina Rojas, subdirectora de Investigación y Desarrollo del IEUT, junto a Paola Jirón, presidenta del CNDT.
En el área de movilidad y accesibilidad/sustentabilidad urbana, ¿hacia dónde apuntan los desafíos de la PNDU?
La PNDU pone un fuerte acento en transformar la movilidad. Ya no basta con conectar puntos: se trata de garantizar accesibilidad segura y sustentable. Hace poco publicamos un libro sobre ello: “Accesibilidad para ciudades equitativas”. Eso significa reconocer que hay enormes brechas entre territorios: mientras algunas ciudades tienen transporte público más consolidado, como Santiago y Concepción, en otras —especialmente zonas periurbanas, rurales o intermedias— la gente simplemente no tiene cómo movilizarse y acceder a las oportunidades. Por ejemplo, los recorridos de buses intercomunales tienen muy poca frecuencia o no existe la infraestructura necesaria. En la zona centro-sur, en días de crecidas por lluvias, los niños y niñas no pueden ir al colegio y, por la brecha de internet, tampoco pueden estudiar en casa.
Por otro lado, la movilidad activa y de proximidad es una prioridad: calles caminables, ciclovías seguras, redes de transporte no motorizado que se conecten con nodos clave. Y, por supuesto, avanzar hacia la electromovilidad, pero con foco en el transporte público, no solo privado.
¿Qué rol le corresponde a la planificación urbana y al planificador urbano en una política de desarrollo urbano que vaya en la dirección correcta?
La planificación urbana tiene hoy una responsabilidad fundamental; por tanto, debe pasar de ser un ejercicio meramente técnico para convertirse en una herramienta transformadora al servicio del bien común de las personas y también de las especies que habitan en las ciudades. Asimismo, debe dar soporte para adaptar las ciudades a las nuevas condiciones, ya sean sociales, climáticas u otras.
La figura del planificador o planificadora urbana debe dejar de ser la del experto técnico que trabaja solo en planes reguladores o en aplicar la ordenanza de urbanismo y construcción, para convertirse en un articulador de procesos y de políticas públicas, un facilitador de diálogos que realmente transforman las ciudades en su transición socioecológica.
“Se trata de construir instrumentos flexibles, no rígidos como los actuales, adaptables a la diversidad territorial, con capacidad de reacción ante las crisis, pero también con visión estratégica. Se suman instrumentos de gestión socioecológica, dejando atrás la idea de que las ciudades están solo para crecer o, en su defecto, degradarse. La política lo dice: ‘hay que superar la fragmentación institucional, articular actores y niveles de gobierno, y empoderar a los territorios con herramientas y capacidades´. Este rol perfectamente lo puede cumplir un planificador o planificadora. Si algo nos deja claro esta nueva política es que el desarrollo urbano no es neutro ni espontáneo: es una construcción colectiva. Y ahí, la planificación tiene un rol muy potente”, concluye Carolina Rojas.