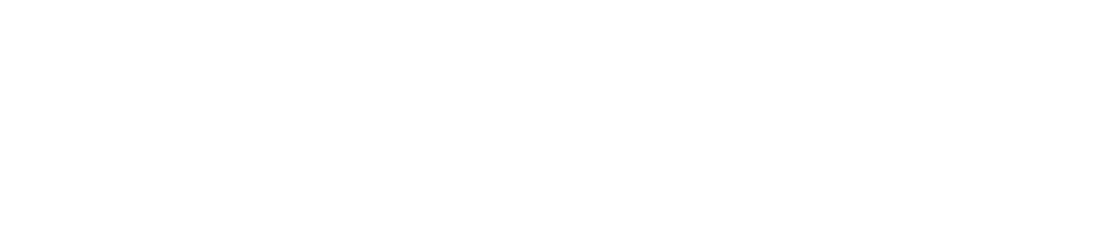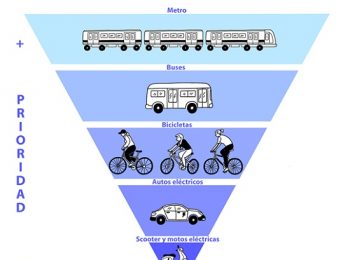El pasado domingo 13 de octubre se celebró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, fecha designada por la ONU en 1989, que este 2024 puso el foco en el empoderamiento de las nuevas generaciones para un futuro resiliente.
En el marco de esta celebración, Magdalena Vicuña; académica IEUT e investigadora de CIGIDEN reflexionó sobre la situación de Chile y el rol de la planificación urbana en la prevención y mitigación del riesgo de desastres.
Los desastres no son naturales. Asumir esa realidad nos obliga a poner atención a los factores institucionales, socio-económicos, culturales y territoriales -como la pobreza y el acceso a servicios- que condicionan la vulnerabilidad y condiciones de riesgo de otra índole que se interrelacionan con el riesgo de desastre. Por eso es cada día más importante el rol de la planificación urbana y territorial. Es la única manera de tener ciudades más seguras y resilientes.
¿Y cuál es la situación que presenta Chile a ese respecto? Durante los últimos 40 años, la gestión del riesgo de desastres ha evolucionado desde el simple manejo y respuesta a la emergencia, a la creciente incorporación de acciones de prevención, mitigación y reducción del riesgo. Hoy, el enfoque incluye medidas correctivas, prospectivas y compensatorias que buscan no solo la coordinación eficiente y efectiva de políticas públicas sino también implica la obligación de coordinación de múltiples actores, públicos, privados y la sociedad civil.
Teniendo esa necesidad a la vista, la planificación urbana es una acción prospectiva que busca orientar el desarrollo de las ciudades para garantizar el bien común y mejorar la calidad de vida. Más específicamente, los instrumentos de planificación cumplen un rol fundamental en la prevención y mitigación del riesgo de desastres, en los procesos de reconstrucción post-desastre y, en definitiva, en la resiliencia urbana.
Aún cuando la utilidad de este instrumento es evidente, lamentablemente la evidencia demuestra que la planificación urbana en Chile todavía no se integra sistémicamente a la gestión del riesgo de desastres, hoy coordinada por SENAPRED.
La evidencia nos demuestra una y otra vez que el cambio climático está aumentando los fenómenos meteorológicos extremos, como las sequías, incendios en la interfaz urbano-rural, aluviones e inundaciones, entre otras amenazas. Como decíamos al inicio de esta columna, sabemos que los desastres no son naturales. Las amenazas externas pueden ser de origen natural o producto de la acción humana, pero el riesgo frente a dichas amenazas dependerá de cuán expuestas estén personas, edificaciones e infraestructuras, y cuán vulnerables sean a dichas amenazas. Hemos constatado en múltiples estudios la estrecha relación entre los desastres y la manera en que hemos construido y la forma en que funcionan nuestras ciudades.
Para integrar la planificación urbana y territorial en la gestión del riesgo es necesario reconocer un conjunto de condiciones urbanas que explican los procesos asociados a esos riesgos. Debemos partir por reconocer que el riesgo es producto de un desarrollo urbano desigual y que la gestión del riesgo puede promover el desarrollo sostenible mediante una planificación urbana enfocada en la equidad del acceso a vivienda y servicios, con buena gestión ambiental e involucramiento ciudadano.
Sin embargo, la mayoría de los planes reguladores comunales del país tiene una antigüedad superior a 10 años, y del total de 267 comunas del país que cuentan con un plan, solo un 28% cuenta con áreas de riesgo. Peor aún, en la normativa vigente, el incendio en la interfaz urbano-rural no es considerado como riesgo.
Es fundamental que los planes reguladores metropolitanos, intercomunales y especialmente los planes reguladores comunales de Chile, sean actualizados en tiempo y forma, de manera que cuenten con estudios de riesgo y puedan definir áreas afectas a esos riesgos. Estos estudios deben abordar la vulnerabilidad, la exposición, y las amenazas como componentes del riesgo, variables fundamentales en la toma de decisiones respecto de dónde y cómo deben crecer las ciudades, así como dónde localizar equipamientos, infraestructuras críticas y áreas verdes para la mitigación del riesgo.